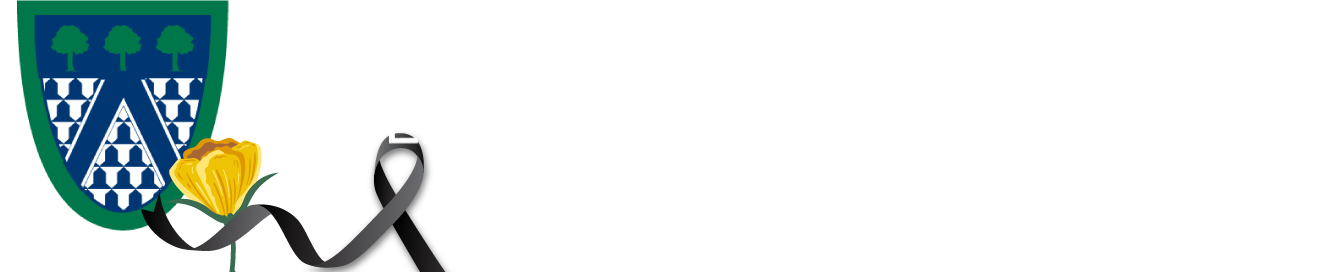La corregulación es el primer paso hacia la autorregulación efectiva. Es por esto que la autorregulación no es un destino final, sino un proceso continuo de desarrollo. Como padres y cuidadores somos guías en este camino, por lo que debemos recordar que nuestro ejemplo es una de las lecciones más poderosas que podemos ofrecer.
Corregulación antes que autorregulación
Desde Preescolar hasta Semestralizado, prima la necesidad de favorecer las habilidades de los estudiantes para autorregularse. Queremos que sean autónomos e independientes para enfrentarse a los desafíos de la vida escolar y asumir las responsabilidades que tienen tanto en casa como en el Colegio. Pero, ¿qué significa que sean capaces de autorregularse?
La autorregulación no es una sola cosa, es la habilidad que nos permite gestionar nuestros pensamientos, comportamientos y sentimientos para llevar a cabo acciones en función de lograr un objetivo. Autorregularse requiere que seamos capaces de coordinar múltiples aspectos como la atención, la memoria, la inhibición, el lenguaje, la motricidad, y es por eso que necesita de tiempo y práctica constante, que primero se da con ayuda de los adultos y cuidadores. La corregulación se da en la medida que los niños y niñas aprenden a regularse con los demás; luego gradualmente son capaces de usar estas herramientas de regulación de manera más independiente.
En el ámbito escolar, la corregulación es fundamental para aprender a establecer rutinas de estudio, organizar y planificar tareas escolares. También es esencial para el desarrollo de habilidades prácticas de la vida diaria como la higiene personal, la organización del tiempo y el manejo del dinero. En casa, la corregulación se manifiesta en la colaboración entre los padres de familia y sus hijos, para llevar a cabo tareas domésticas y cumplir con responsabilidades familiares. Finalmente, la corregulación emocional ayuda a los niños y niñas a manejar sus emociones de manera saludable, mientras aprenden a reconocerlas, entenderlas, nombrarlas y expresarlas por su propia cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres y cuidadores para promover el desarrollo de la autorregulación?
- En la vida diaria, modelar comportamientos es esencial. Somos ejemplo para ellos con nuestras acciones, mostrando cómo resolver problemas, organizarnos en casa, establecer hábitos y rutinas, manejar nuestras emociones y expresarlas de forma saludable y asertiva.
- Fomentar la comunicación abierta es importante para promover en casa un lugar seguro para compartir, conversar y alentarlos a hablar sobre cómo se sienten frente a una situación, cómo se podría resolver mejor la próxima vez, y ofrecer apoyo cuando sea necesario.
- Establecer rutinas que proporcionen estructura y previsibilidad y ayude a los niños y a las niñas a sentirse seguros y tranquilos. También, establecer límites claros porque les enseña a controlar sus impulsos y comportarse en función de la situación, a entender lo que se espera de ellos en un respectivo lugar o actividad, y a quien pueden acudir en caso de necesitar ayuda.
- Enseñar estrategias de afrontamiento implica técnicas como la respiración consciente, la visualización y el uso de objetos de contención. También es útil tener un rincón en casa dedicado a las emociones, ayudar a nombrarlas y validarlas, preguntar qué necesitan para sentirse bien, y motivarlos a encontrar soluciones por sí mismos.
- Proporcionar oportunidades para la práctica con apoyo y orientación, pero también permitir que ellos experimenten las consecuencias de sus acciones, sientan la frustración y el fracaso, que asuman responsabilidades y tengan la posibilidad de elegir ciertas cosas de acuerdo a su edad y sus intereses.
- Celebrar los logros y el esfuerzo de manera explícita es clave. Reconocer los pequeños logros y ofrecer aliento, ayuda a mantener su compromiso y perseverancia, destacando lo que hicieron bien, su comportamiento adecuado, o la estrategia que usaron para manejar sus emociones.
En resumen, la corregulación es el primer paso hacia la autorregulación efectiva. Es por esto que la autorregulación no es un destino final, sino un proceso continuo de desarrollo. Como padres y cuidadores somos guías en este camino, y por ello debemos recordar que nuestro ejemplo es una de las lecciones más poderosas que podemos ofrecer.
Últimas noticias
Las funciones ejecutivas, su desarrollo desde la infancia y el papel de los padres de familia en su promoción
Las funciones ejecutivas son habilidades clave para la vida diaria. Nos ayudan a organizar nuestras ideas, planear actividades y adaptarnos a los cambios. Son fundamentales en el desarrollo académico y social de los niños, niñas y jóvenes…
Convocatoria abierta: Becas parciales por Mérito Académico
Del 19 de febrero hasta el 4 de abril está abierta la convocatoria de la Becas Parciales por Mérito académico, para estudiantes de 11 a 15 años que quieran ingresar a nuestra comunidad.
El Salón de Creatividad: un espacio para descubrir, imaginar y aprender
En nuestro edificio de Preescolar, los nogalistas más pequeños encuentran un lugar donde la exploración y el juego son la clave del aprendizaje…